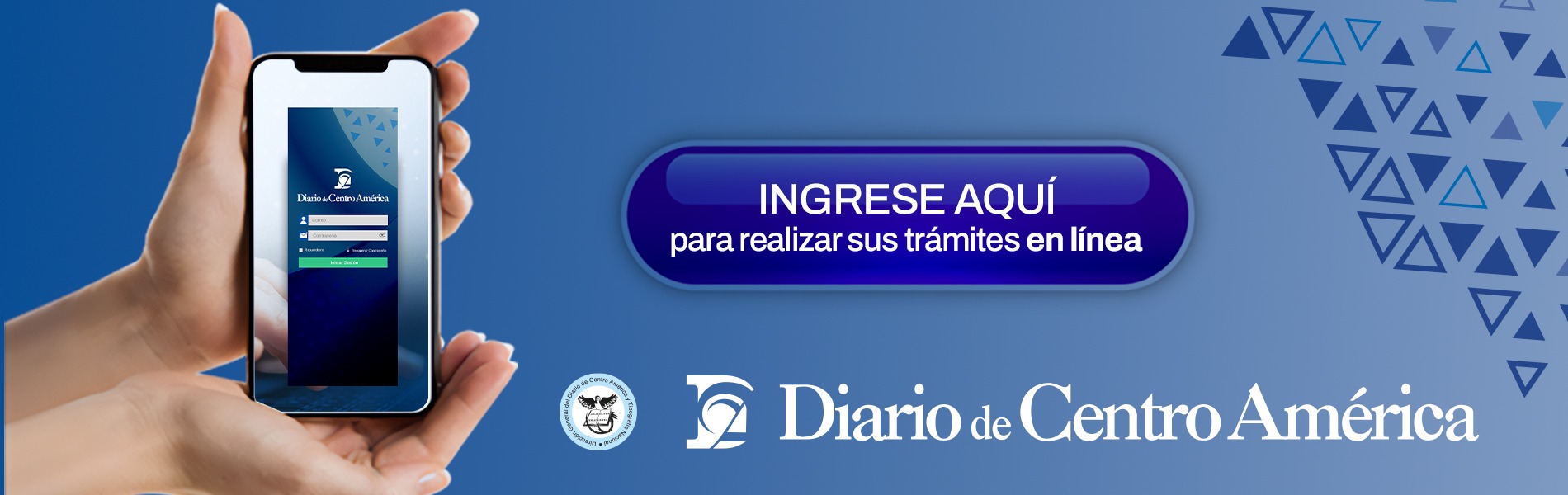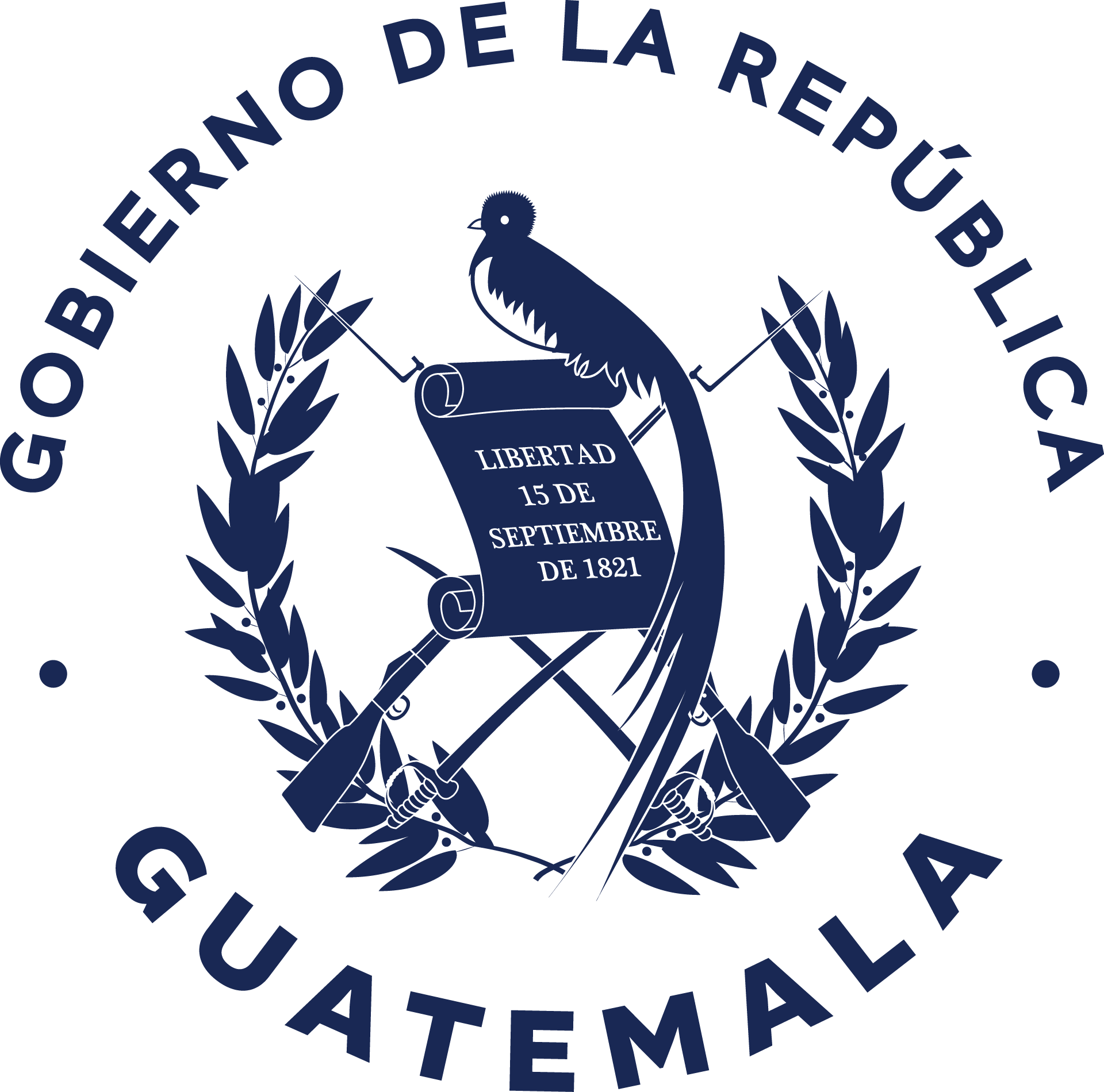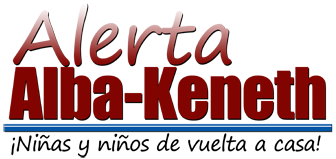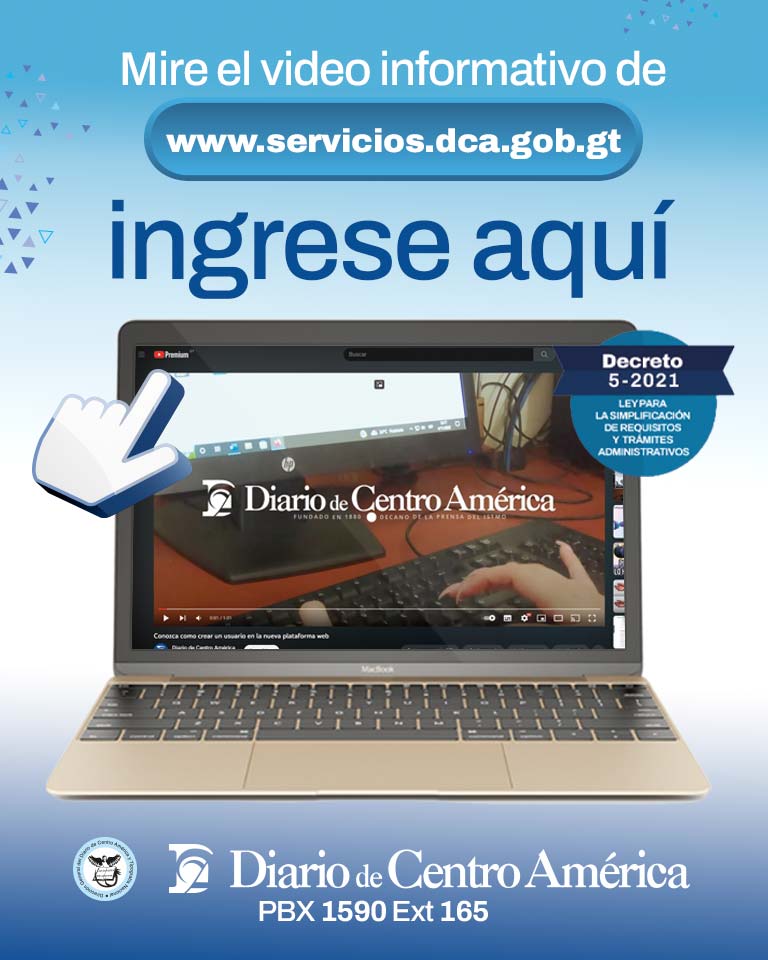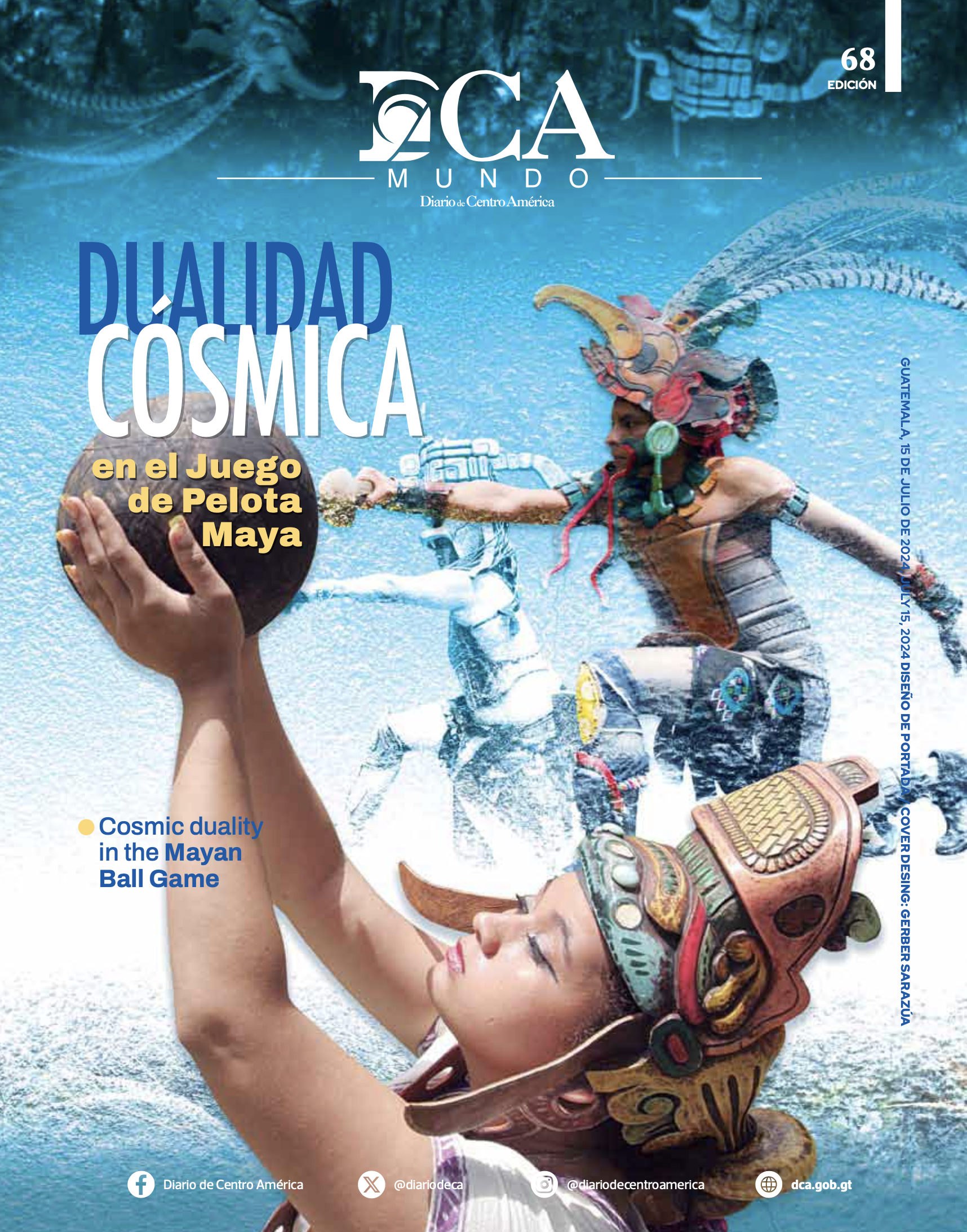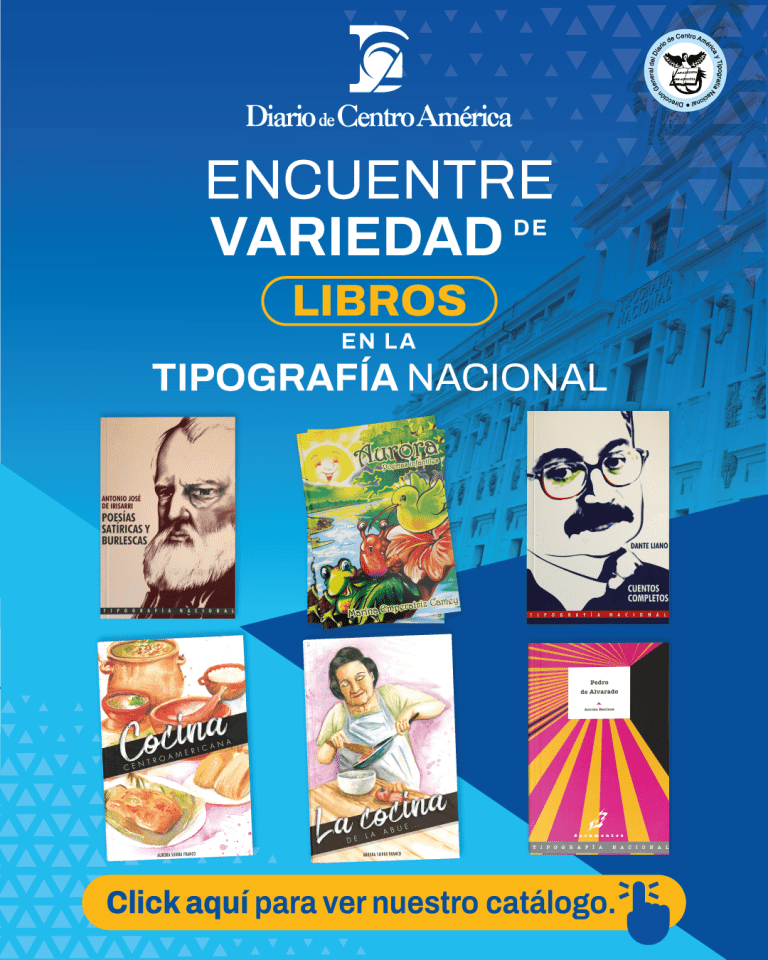COLUMNAS
¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino? (II)
Distritos pequeños, un solo diputado por distrito e inscripción de candidaturas sin necesidad de que las avale un partido político. Si no es usted, alguien como usted debe estar en el Congreso y ser SU voz. El diputado, la voz de aquellos que le eligen, electores que le habrán dado SU confianza y que le exigirán, evaluarán y sancionarán sus resultados. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino? Espero que –a estas alturas– ya se haya respondido la columnista qué es lo que se debe hacer y encontrado el camino: el establecimiento del sistema de los distritos electorales pequeños. Eligiéndose en cada distrito a un solo diputado se instalará el pueblo en el Congreso y, a partir de esto –así de claro– todo es posible. Instalado el pueblo en el Congreso desaparecerá el grave vicio de que se arroguen, grupúsculos, una representación de que carecen y el de cierta prensa que, a periodicazo limpio, la pretende. Si el pueblo se siente –y no solo se siente sino que está– representado en el Congreso, será el Congreso respetado y ningún nacional, o extranjero, se atreverá a irrespetarlo que, irrespetado el Congreso, el pueblo irrespetado. Resulta válido que se pregunte la columnista y que nos lo preguntemos también nosotros qué es lo que tendría que hacerse para llegar a un sistema de distritos pequeños, pregunta que me permito responder en estos términos: Para llegar a este sistema se hace necesario reformar la Constitución Política de la República (específicamente, el artículo 157 de la Constitución) ya que es esta la que establece los distritos electorales gigantescos, cada departamento un distrito con excepción del departamento de Guatemala que tiene dos, igualmente gigantescos, el metropolitano que abarca la ciudad de Guatemala y el que comprende sus restantes municipios. El Congreso de la República con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que lo integran habría de aprobar lo propuesto, el establecimiento de los distritos pequeños y la forma señalada de elegir y, si aprobada la reforma, someterla a Consulta Popular.
Pienso que esta, la política (y concretamente, la del citado artículo 157) debería ser la única reforma puesto que si esta se hace realidad, me permito reiterarlo, el pueblo ya instalado en el Congreso, podrá seguir con cuantas le parezcan pertinentes. El sistema de distritos pequeños tiene sus peligros y es bueno no ocultarlos, uno de ellos, el de los cacicazgos que pueden llegar a establacerse, tal y como ha ocurrido en muchas alcaldías –menos probables en las diputaciones, sin embargo– puesto que las alcaldìas gozan de un poder ejecutivo del que las diputaciones carecen. Otro de sus peligros –que no lo es para los sectores verdaderamente democráticos– es que el sistema de distritos electorales pequeños permite que tomen el poder –de verdad– los electores y que lo pierdan aquellos que lo tienen: El pueblo instalado en el Congreso –así de claro– habrá recuperado para sí todo el poder, el poder que al pueblo pertenece. ¿Le da a usted miedo?¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Le preocupa a usted que a través del sistema de distritos pequeños se dé un desplazamiento del poder y que puedan perder el poder quienes lo tienen. En el sistema de distritos electorales pequeños, con el objeto de perfeccionar aún más la democracia, debe permitirse que se exijan requisitos mínimos para que los candidatos a diputado puedan postularse, eliminándose el monopolio que ejercen al respecto los partidos políticos , lo ideal, incluso, que todo ciudadano, sin más, pueda postularse.
Peligro, también, consustancial del sistema de distritos electorales pequeños, distritos en que se elige un solo diputado en cada distrito y, en consecuencia, en el que se gana o se pierde es que, en efecto, tendencias minoritarias importantes, significativas, pueden quedar sin representación alguna o, al menos, sin una representación que sea congruente con la proporción nacional de votos obtenida. (La suma de los votos obtenidos por la agrupación en cada distrito). El ejemplo extremo –prácticamente imposible en la realidad pero que nos sirve para comprender este peligro– sería el de una tendencia política que, por pocos votos de diferencia, perdiera todos los distritos y, en consecuencia, no obtuviera ni una sola diputación pero que sumados sus votos (sus votos en todos los distritos) fuera la mayoritaria, incluso muy por encima de las otras.
Este fenómeno podrá aliviarse si se sostuviera, a la par, un listado nacional de diputados, listado por el que se votaría en todos los distritos y en el cual se adjudicarían las diputaciones en proporción a la votación nacional obtenida: si veinte por ciento la votación nacional del grupo, veinte por ciento de los diputados electos por listado (si el listado de veinte, por ejemplo, cuatro los diputados que tendría). ¿Una cámara alta, acaso, para no desvirtuar el sistema de distritos electorales pequeños pero aliviar el defecto citado? Pienso que esto es algo a debatir profundamente puesto que grave es el daño que nos han hecho los listados: Que los electores no nos sintamos –ni estemos– representados. La inexactitud –por no llamarla mentira– no conduce a nada bueno y no es cierto que la Constitución de 1985 haya ignorado a la Guatemala indígena como tampoco que existan artículos de la Constitución que la excluyan cuando, por el contrario –la población indígena goza por mandato constitucional expreso– del reconocimiento, respeto y promoción de sus formas de organización social, lo que implica el reconocimiento, respeto y promoción de su Derecho. Cierro la columna reiterando, una vez más, que el sistema electoral de los distritos pequeños tendría como resultado que la población indígena tendría una amplia participación en el Congreso puesto que serían muchos los distritos en que esta prevalezca, enemigos del sistema electoral de distritos pequeños aquellos que no quieren que se produzca una representación semejante y aquellos que se arrogan su representación, sin tenerla, y que se saben incapaces de ganar una elección en un distrito pequeño. ¿Se atrevería la columnista a ser candidata a diputado en un distrito pequeño? ¿Se cree que podría ser capaz de ganar la elección? ¿Se atrevería a medir, electoralmente, la representación que invoca? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino?
COLUMNAS
Así nació la imagen real del mundo (II)

Ana Eva Fraile
Revista Nuestro Tiempo
Desde este puerto inicia su viaje Una tierra prometida y muestra, sobre fondo azul, los álbumes científicos e intelectuales del siglo XVIII. Entre ellos, los cuadernillos L’Anatomie y L’Astronomie de La Enciclopedia, de Diderot y D’Alembert, dos dimensiones que ilustran la ambición de la ciencia por desentrañar cualquier área de conocimiento.
Sus dibujos enriquecieron los compendios sobre cartografía, astronomía, geodesia y nuevas especies.
Con precisión científica trabajaron también los artistas que se embarcaban en las expediciones, numerosas en ese periodo, para levantar acta del horizonte conocido o de nuevas maravillas. Sus dibujos enriquecieron los compendios sobre cartografía, astronomía, geodesia y nuevas especies, especialmente a raíz de que Carl von Linneo publicara en 1735 Systema naturae, su innovadora propuesta taxonómica para los reinos vegetal, mineral y animal.
En sala se encuentran, por ejemplo, los grabados coloreados a mano de Plantae Selectae, obra de los botánicos Trew y Ehret (que había conocido a Linneo), los dibujos en acuarela incluidos en la enciclopedia Libros ilustrados para niños, los álbumes Plantae officinales de Nees von Esenbeck, que investigó las propiedades médicas de las plantas, las litografías de orquídeas de James Bateman o el trabajo Historia natural de los loros, a los que François Le Vaillant pintó en sus hábitats, un acercamiento novedoso a la realidad.
La siguiente escala en esta travesía traslada al visitante a tierras egipcias, adonde el general Napoleón Bonaparte se dirigió en 1798 con hambre de conquista. A los más de 40 mil soldados se unieron 167 savants, que conformaban la Comisión de Ciencias y Artes.
El cometido de estos ingenieros, científicos y artistas era llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el país. Incluso se fundó el Instituto de Egipto. Aunque la campaña militar fracasó, los miembros de ambas instituciones no regresaron a Francia hasta la capitulación del general Menou, en agosto de 1801.
Solo unos meses después, a principios de 1802, comenzó la aventura editorial.
Continuará…
COLUMNAS
La seducción del negacionismo climático

Cristóbal Bellolio
Escuela de Gobierno
El Demoledor es una película de 1993 protagonizada por Silvester Stallone, que versa sobre una armónica distopía donde se castigan los garabatos, la dieta es comida molecular y las relaciones sexuales son virtuales. La única disidencia vive en las cloacas a punta de hamburguesas de ratas, y de cuando en cuando sale a la superficie para asestar golpes terroristas. Su líder es Edgar Friendly.
El credo de Edgar Friendly es sencillo: no está dispuesto a que le digan cómo son las cosas, le gusta decir lo que piensa, y elegir cómo carajo vivir su vida, incluso si se trata de estallar de colesterol. Quiere comer carne hasta hartarse, fumar un cigarro “del tamaño de Cincinnati”, y correr empelota leyendo una Playboy, únicamente porque puede. Los malos no son ellos, que hacen lo que pueden por sobrevivir. Los malos son los de arriba, los que imponen su tiranía frígida y bien portada, que abusan del poder y secuestran los beneficios del progreso.
La negación del consenso climático tiene antecedentes ideológicos, o identitarios.
Friendly es un populista libertario. Populista, porque piensa que la sociedad está dividida en dos: la elite atiborrada y el pueblo postergado. No ve posibilidad de acuerdo, solo de conflicto. Lo que viene de arriba es paquete sospechoso. Pero también es libertario: quiere que la autoridad retroceda de su espacio vital, que no amenace su estilo de vida, que no arrebate sus hábitos de consumo.
El populismo libertario que representa Edgar Friendly es uno de los principales obstáculos que hoy enfrenta la lucha contra el cambio climático. Mucha gente le echa la culpa a la industria de combustibles fósiles y su lobby descarado. Pero hay otros factores que trascienden el interés pecuniario.
La negación del consenso climático tiene antecedentes ideológicos, o identitarios. No todo populismo descree del consenso científico en la materia. Algún eco-populismo de izquierda habrá por ahí. No todos los movimientos plebeyos que resisten la agenda verde progresista, descreen de la realidad de la crisis climática. Algunos sencillamente no quieren pagar la cuenta del festín de economía carbonizada que se dieron otros.
Tampoco todo libertarianismo es negacionista. En principio, se puede aceptar la ciencia climática y discrepar de una política climática que implique ensanchar las atribuciones del estado. Más de alguno insistirá en soluciones privadas a los problemas públicos. Autores como Jason Brennan elaboran una justificación libertaria para la obligatoriedad de las vacunas. Del mismo modo, otros sostienen que la reducción de emisiones es un imperativo del principio de no-agresión.
Pero la combinación entre ambas vertientes ideológicas (el populismo libertario) combustiona un tipo distintivo de rechazo a la ciencia climática, que tiene un poder seductor en ascenso. De hecho, gran parte de los partidos de “derecha populista radical”, para utilizar la etiqueta de Cas Mudde, despliega esta narrativa: las elites buenistas y cosmopolitas que tienen sus necesidades materiales satisfechas, y pueden darse el lujo de posar de ciclistas veganos, le imponen al resto de la gente ordinaria una moralina verde tan paternalista como inviable: para moverse a la pega hay que echarle bencina al auto.
Adicionalmente, la sombra de las futuras restricciones toca la fibra de las clases medias y trabajadoras que se han partido el lomo por llegar aquí. Han hecho de sus hábitos de consumo contaminante un proxy de estatus. Y nada se defiende como el estatus. Mientras tanto, las Greta Thunbergs de este mundo amenazan con una distopía de brócolis y viajes de 35 horas en tren.
Aquí entra la seducción del discurso de Edgar Friendly. Su populismo libertario mata dos pájaros de un tiro: sospecho de la agenda climática porque (a) viene de las elites globalistas y (b) arrebata mis libertades.
COLUMNAS
Municipios al rescate de los SLEP

Mauricio Bravo
Vicedecano de la Facultad de Educación
La implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) ha sido un tema recurrente en el debate público.
Desde su creación, esta política se propuso como una gran reforma educativa destinada a mejorar la calidad y equidad en la educación pública. Sin embargo, debido a errores de diseño o al poco tiempo transcurrido, no ha logrado superar a los municipios en varios indicadores claves, como asistencia, deserción, rotación docente y puntajes Simce.
Estos resultados ponen en entredicho la eficacia de una reforma que, a pesar de sus buenas intenciones, no parece estar alcanzando los objetivos esperados.
Una de las principales falencias identificadas es que no se consideraron las buenas prácticas preexistentes en algunos municipios.
Una de las principales falencias identificadas es que no se consideraron las buenas prácticas preexistentes en algunos municipios. Las reformas educativas de gran envergadura siempre deben tomar en cuenta las prácticas efectivas ya implementadas.
De lo contrario, no solo se desaprovechan conocimientos y experiencias valiosas, sino que también puede llevar a una implementación que no se ajusta a las realidades específicas de cada comunidad educativa.
Por otra parte, el corto plazo de implementación de los SLEP ha sido insuficiente para evaluar y ajustar adecuadamente sus resultados: “Las incidencias de las políticas educativas son muy diversas y pueden tardar años, incluso generaciones, en hacerse completamente visibles” (OECD Education Policy Evaluation 236, año 2020). Por tanto, antes de seguir avanzando en la implementación de nuevos SLEP, debemos realizar una evaluación robusta que permita identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora.
Por último, la suposición de que un sistema educativo uniforme es la solución óptima para fortalecer la educación pública es un error. La diversidad de sostenedores, acompañados de mecanismos efectivos de regulación y supervisión, permite que estos funcionen como un sistema coherente y ordenado.
Además, la diversidad institucional puede ofrecer una respuesta más ágil y adecuada a las diversas necesidades locales, promoviendo así una mayor equidad y eficacia en el sistema educativo.