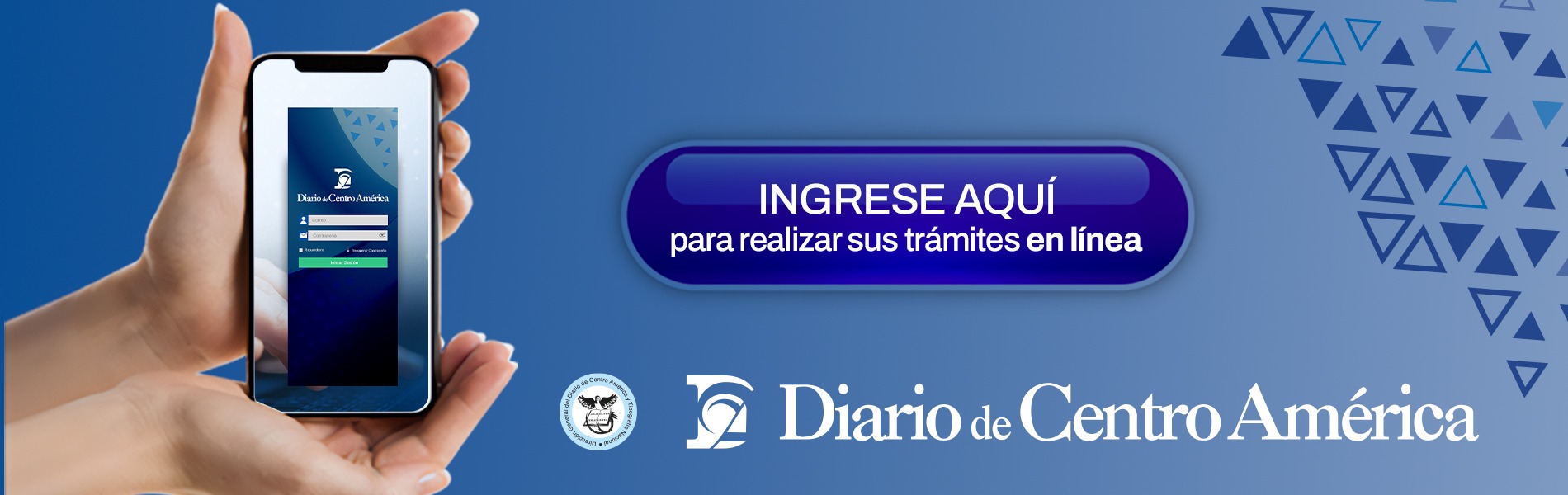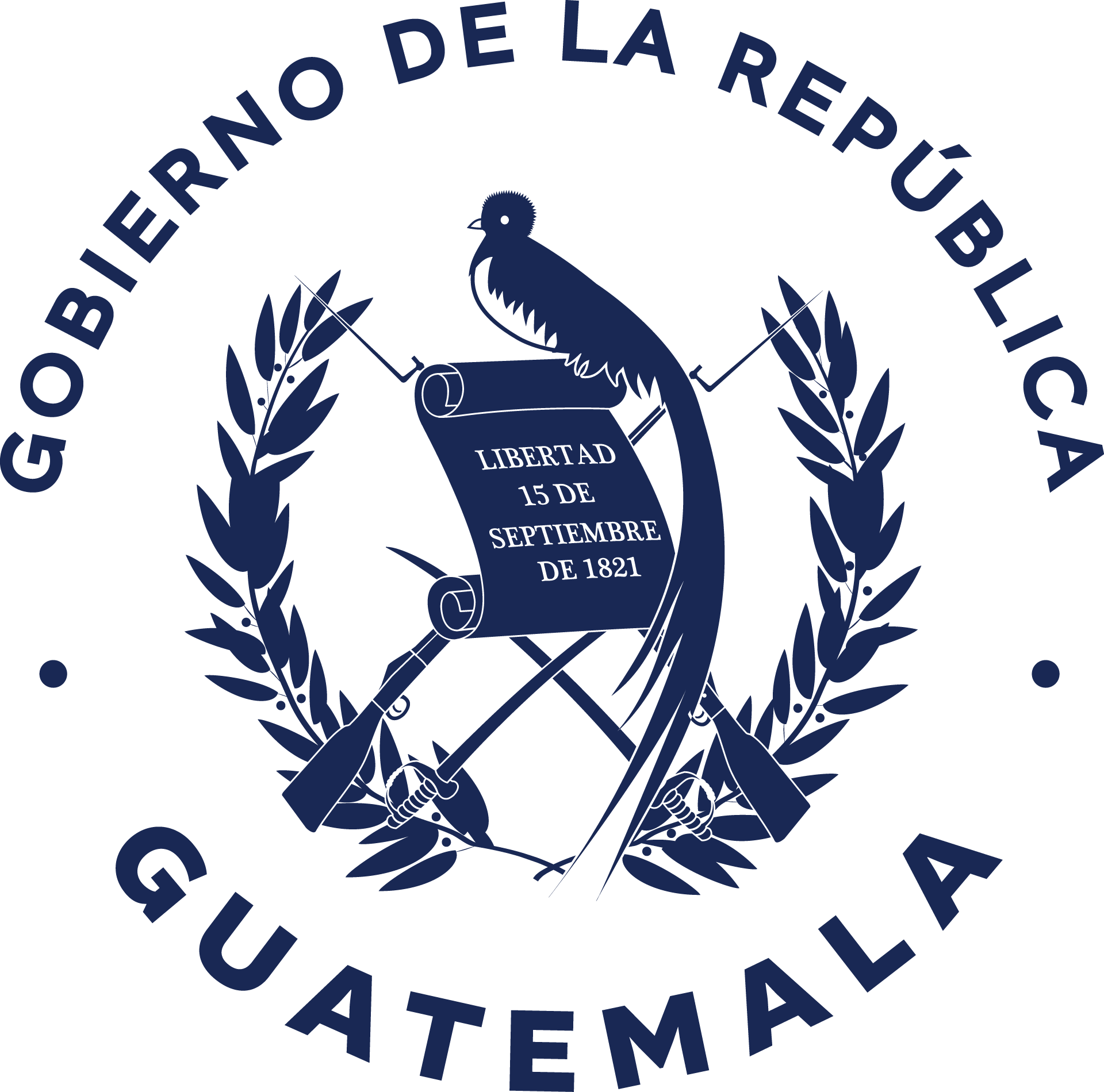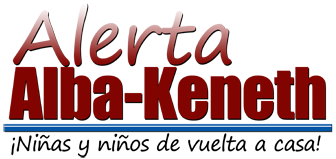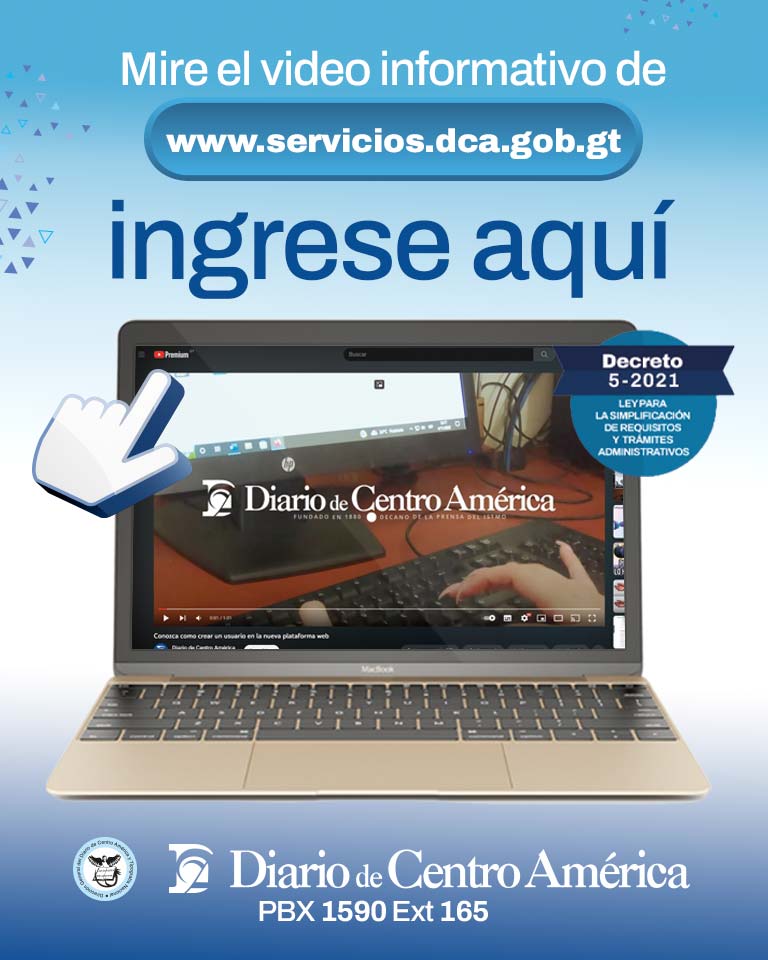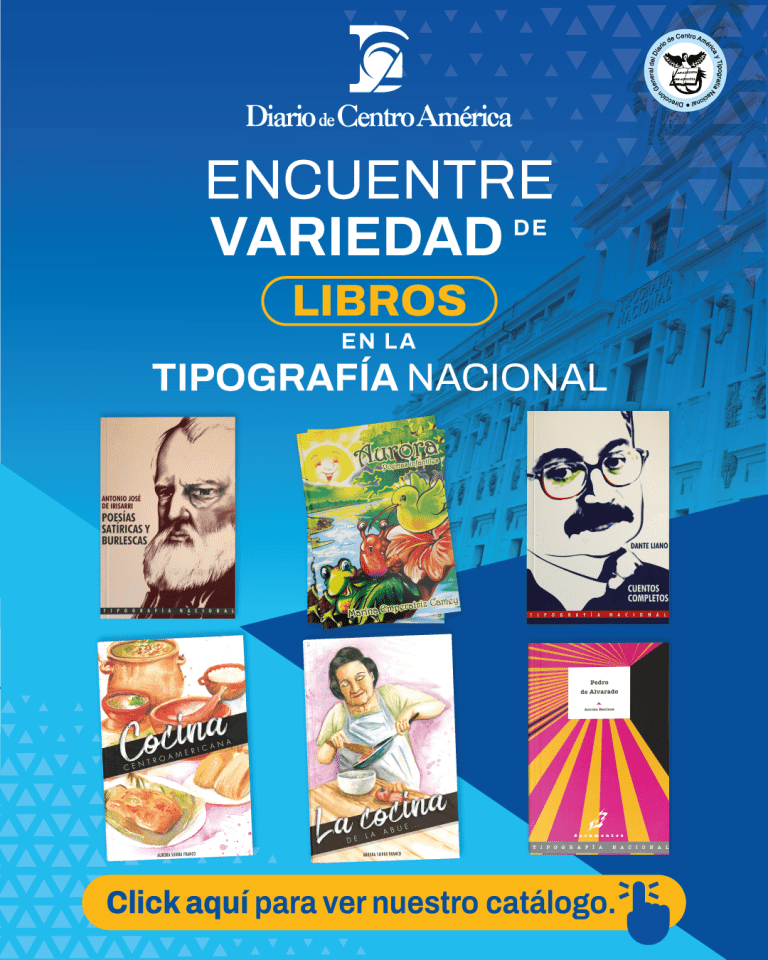COLUMNAS
Los humanos y la neurociencia

Leonel Guerra Saravia
[email protected]
Es importante que los jóvenes vayan superándose en ciertos temas que antes eran tabú. La neurociencia engloba una amplia gama de interrogantes acerca de cómo se organizan los sistemas nerviosos de los seres humanos y de otros animales, cómo se desarrollan y cómo funcionan para generar la conducta.
Estas preguntas pueden explorarse usando las herramientas analíticas de la genética y la genómica, la biología molecular y la biología celular, la anatomía y la fisiología de los aparatos y sistemas, la filosofía, la biología conductual y la psicología. En el nivel más alto, las neurociencias se combinan con la psicología para crear la neurociencia cognitiva, una disciplina que al principio fue dominada totalmente por psicólogos cognitivos.
Hoy en día, la neurociencia cognitiva proporciona una nueva manera de entender el cerebro y la conciencia, pues se basa en un estudio científico que une disciplinas tales como la neurobiología, la psicobiología o la propia psicología cognitiva, un hecho que con seguridad cambiará la concepción actual que existe acerca de los procesos mentales implicados en el comportamiento y sus bases biológicas.
Las neurociencias ofrecen un apoyo a la psicología con la finalidad de entender mejor la complejidad del funcionamiento mental. La tarea central de las neurociencias es la de intentar explicar cómo funcionan millones de neuronas en el encéfalo para producir la conducta, y cómo a su vez estas células están influidas por el medioambiente.
La neurociencia cognitiva proporciona una nueva manera de entender el cerebro.
Tratando de desentrañar cómo la actividad del cerebro se relaciona con la psiquis y el comportamiento, revolucionando la manera de entender las conductas y lo que es más importante aún: cómo aprende nuestro cerebro, cómo guarda información y cuáles son los procesos biológicos que facilitan el aprendizaje. La neurociencia cognitiva trata sobre cómo el cerebro crea y controla pensamiento, lenguaje, resolución de problemas y memoria.
La neurociencia molecular y celular explora los genes, las proteínas y otras moléculas que guían el funcionamiento de las neuronas. La neurociencia investiga el funcionamiento del sistema nervioso y en especial del cerebro, con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y su comportamiento.
La neurociencia aplicada utiliza tecnología y conocimiento sobre el cerebro para resolver problemas prácticos, principalmente en la clínica y el trabajo. La cura de lesiones neurológicas, párkinson y alzhéimer, podría depender de terapias génicas, neuroestimulación magnética o implantes neurales.
En la vida diaria nos ayuda a estar conscientes de que la disposición actual de nuestra mente puede ayudarnos o afectarnos. Identifica y elimina los errores de la mente. Reprograma la mente con hábitos beneficiosos.
COLUMNAS
¿NuevaGuerra Fría?

Juan Pablo Sims
Investigador del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales
El término “Guerra Fría”, históricamente asociado con el período que va entre 1947 y 1989, se está utilizando cada vez más para describir las crecientes tensiones entre las principales potencias, particularmente Estados Unidos, Rusia y China.
Por consiguiente, es pertinente cuestionarnos si estamos en una suerte de “Guerra Fría 2.0″. En ese sentido, vemos un auge en la utilización de este término desde 2014, tras la invasión de Rusia a Ucrania. A partir de ese minuto, términos como “Nueva Guerra Fría” y “Segunda Guerra Fría” han entrado en uso regular, implicando un tipo específico de conflicto geopolítico.
La competencia entre grandes potencias se manifiesta principalmente en el ciberespacio.
Esta perspectiva ve las guerras frías como distintas de las guerras tradicionales, “calientes”, caracterizadas por grandes combates abiertos. En cambio, las guerras frías implicarían confrontaciones restringidas, conflictos indirectos y un esfuerzo significativo para evitar enfrentamientos militares. Como consecuencia, en una nueva Guerra Fría la competición de las potencias tendría lugar de forma indirecta, como se está observando en Ucrania.
No obstante, resulta difícil imaginar que se repetirán las escenas de la Guerra Fría que por décadas hemos visto en películas, series, libros y en los medios. La sombría atmósfera de películas como Apocalypse Now, que mostraban la brutalidad y el caos de las guerras proxy en lugares como Vietnam, parece pertenecer a un pasado distante. Por otro lado, las tensas confrontaciones en alta mar, como las que se retratan en La Caza del Octubre Rojo, y los dramáticos enfrentamientos ideológicos que dominaban la narrativa de Dr. Strangelove, se sienten menos probables.
En contraposición, hoy en día, la competencia entre grandes potencias se manifiesta principalmente en el ciberespacio, en disputas comerciales y en la carrera por la supremacía tecnológica, en lugar de batallas armadas directas y enfrentamientos nucleares inminentes. Un ejemplo claro de esta nueva forma de confrontación es la reciente escalada en las disputas comerciales entre Estados Unidos y China.
El 14 de mayo, la Casa Blanca decidió aumentar los aranceles a productos como semiconductores y paneles solares chinos del 25 al 50 por ciento, jeringas y agujas del 0 al 50 por ciento y baterías de iones de litio del 7.5 al 25 por ciento. Los vehículos eléctricos fueron los más afectados, cuadruplicando la tasa arancelaria de los vehículos eléctricos fabricados en China del 25 al 100 por ciento.
Para Chile, este contexto de creciente tensión global entre grandes potencias presenta desafíos y oportunidades. El principal problema para Chile es que China y EE. UU. son nuestros principales socios comerciales y circunnavegar las aguas entre dos gigantes siempre es peligroso.
COLUMNAS
Cristianismo burgués (I)

José María Torralba
Subdirector del Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea
El cristianismo burgués es una forma defectuosa de entender y vivir el Evangelio, presente en algunas sociedades contemporáneas como la nuestra. ¿En qué consiste? Al igual que otros conceptos relevantes, burgués es una expresión polisémica. En su sentido más común, sirve para referirse a un miembro de la clase social acomodada, que desempeña una profesión liberal o –en terminología marxista– es dueño de los medios de producción.
En otro sentido frecuente, describe la actitud de quien evita la exigencia y procura llevar una vida aburguesada, cómoda. De este modo se emplea, a veces, en contextos religiosos para recriminar a quienes viven un cristianismo que excluye la cruz. Sin embargo, ninguno de estos sentidos es el relevante para lo aquí se pretende explicar.
A un cristiano burgués le definen dos rasgos característicos. Primero, concebir la religión de manera individualista y, segundo, haber olvidado el fuerte sentido de misión presente en la Iglesia desde sus orígenes. Podría decirse que se trata de una fe egoísta, pues la máxima preocupación consiste en salvar la propia alma.
Es cierto que esta evolución histórica trajo efectos positivos como la separación Iglesia-Estado y la consagración de la conciencia personal como un ámbito inviolable.
Además, y esto es quizá lo más distintivo, su principal deseo es alcanzar la seguridad y la estabilidad. De este modo se anega el ímpetu creador de quien concibe la vida como respuesta a una llamada. El horizonte espiritual de alguien así resulta previsible, incluso aburrido.
Empleando conceptos de Ortega y Gasset, podría hablarse de un cristianismo con mentalidad de masa, que no desea salir de la vulgaridad –la media sociológica– ni aspirar a la existencia noble de quien pone sus talentos al servicio de un ideal superior. Reina el conformismo y la asimilación. Al igual que sucede con el hombre-masa de Ortega, el cristianismo burgués no es un fenómeno exclusivo de una clase social, puede darse en personas de distinta condición.
De modo paradójico, esta mentalidad a veces se encuentra entre aquellos que respetan los principales mandamientos, participan en actos piadosos y dan limosna, es decir, quienes parecen llevar una vida cristiana exigente.
La clave para explicar este fenómeno se encuentra en la sociología religiosa, pues la cultura propia de cada momento histórico configura la manera en que las personas encarnan la fe. Cultura y religión forman un binomio difícil de separar. Incluso en sociedades post-cristianas como la española, resulta innegable el influjo que lo religioso sigue ejerciendo. A la vez, como en todo binomio, también hay influencia en la otra dirección. Por su carácter histórico, la religión cristiana no es impermeable a los valores dominantes de cada época.
Fue Benedicto XVI quien más claramente denunció semejante deriva del mensaje de Jesús. Según sostiene en Spe Salvi, se ha llegado a pensar en el cristianismo como algo “estrictamente individualista” o una “búsqueda egoísta de la salvación” por influjo de algunas ideas propias de las sociedades modernas. En concreto, sería el resultado de haber privatizado la noción cristiana de esperanza.
El intento de resolver los problemas del mundo “como si Dios no existiera” provocó que la religión quedara recluida en la esfera de la conciencia, el hogar y el templo, como bien ha explicado Charles Taylor en La era secular.
Es cierto que esta evolución histórica trajo efectos positivos como la separación Iglesia-Estado y la consagración de la conciencia personal como un ámbito inviolable. Sin embargo, también tuvo secuelas negativas. Los creyentes olvidaron la dimensión social de su fe, según advirtió Henri de Lubac en Catolicismo. Aspectos sociales del dogma. Además, surgieron actitudes moralistas, que reducen la religión a lo ético (es decir, a lo puramente natural), traicionando así la esencia del cristianismo, por utilizar la conocida expresión de Romano Guardini.
Continuará…
COLUMNAS
El acto más profundamente humano(II)

Revista
Nuestro Tiempo
El soberbio y el petulante suelen ser de difícil trato porque tienen muy complicada la disculpa de la miseria ajena. La imagen que se han hecho de sí mismos les impide acceder a las entrañas de la condición humana. Tanto brilla su nebulosa autopercepción que les deslumbra, provocándoles con frecuencia salidas de la carretera de la sociabilidad. Y es por esa falibilidad perceptiva que ningún hombre puede librarse de la tendencia a caer en la dureza con el prójimo.
De repente, las situaciones difíciles se tornan amables.
Al fin y al cabo, perdonar supone una especie de salto supranatural que conforma el acto más profundamente humano; porque es el acto más profundamente libre, inteligente y acertado que puede realizar el hombre en su vida. Al superar los límites que la naturaleza parece imponerle, el que perdona abre los ventanales del corazón, dando paso a un haz de luz que llena de calidez la lontananza de sus circunstancias.
De repente, las situaciones difíciles se tornan amables, y aquellos detalles que antes ni se podían soportar pasan a ser, no solo gratos, sino incluso amados. Porque perdonar es hacer sencilla la vida en común, es dejar a un lado el protagonismo del yo para establecerse en el remanso de un abrazo limpio y generoso al otro. Como la piedra se erosiona con el constante golpear de las gotas, así el alma que perdona va mudando de piel, va dejándose moldear por el más diestro alfarero.
El amor es al mismo tiempo primer motor y fin último del perdón; y el perdón, incomprensible en apariencia, resulta ser aquello que hace más tangible el amor. Qué bella esta realidad. Qué bello saber que lo que de verdad importa para el hombre no es cuántas veces acierta sino cuántas sabe aceptar los errores,tanto los suyos como los ajenos. En el amor la razón se queda corta, y el perdón es un ejemplo claro.