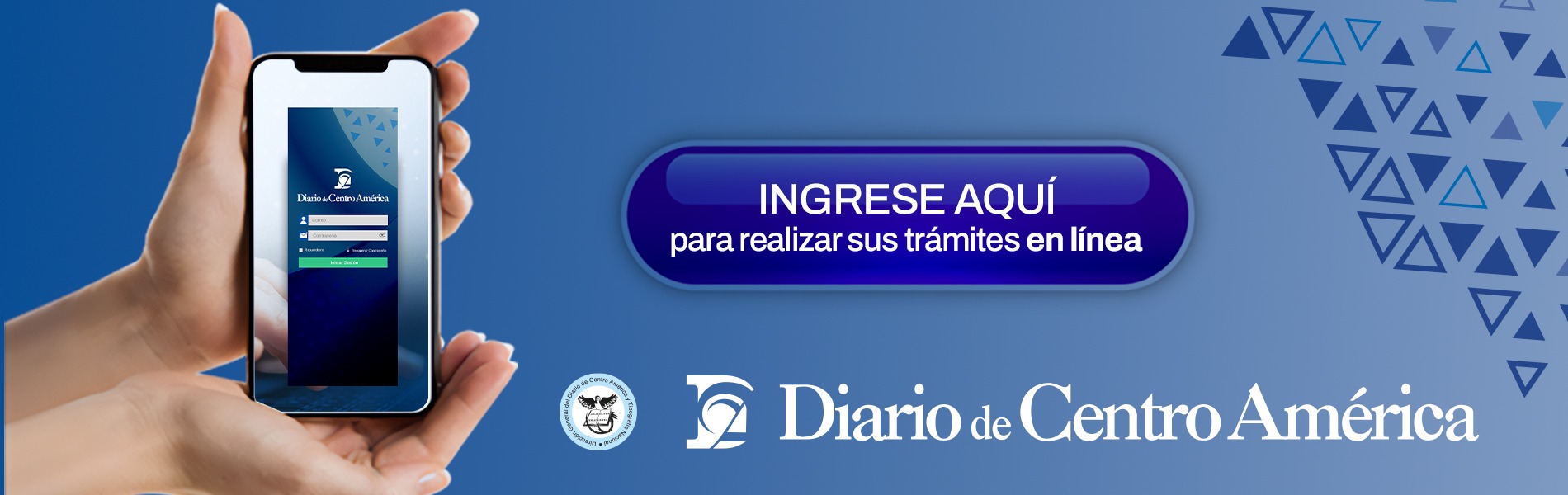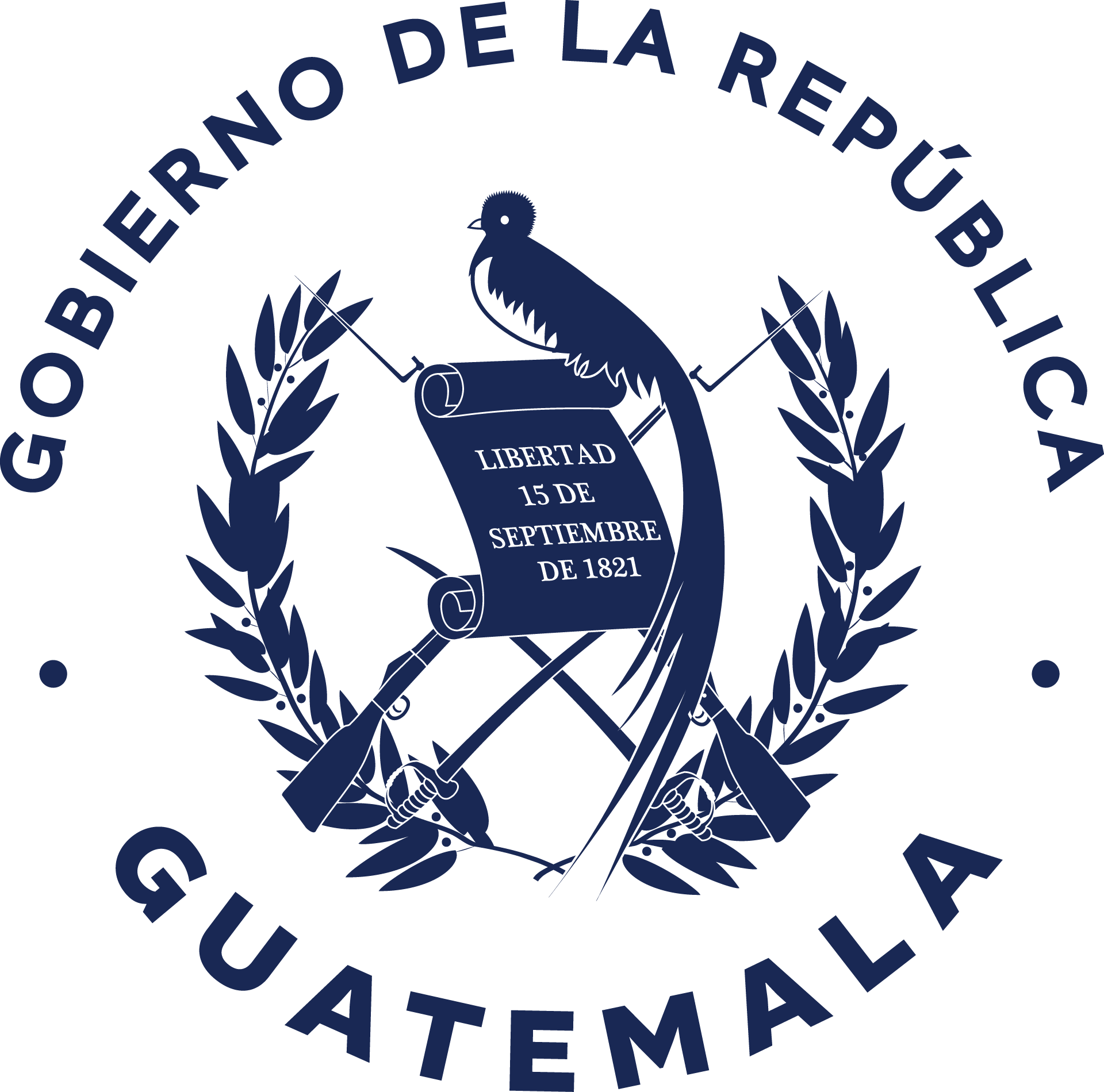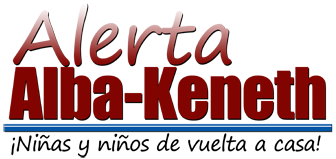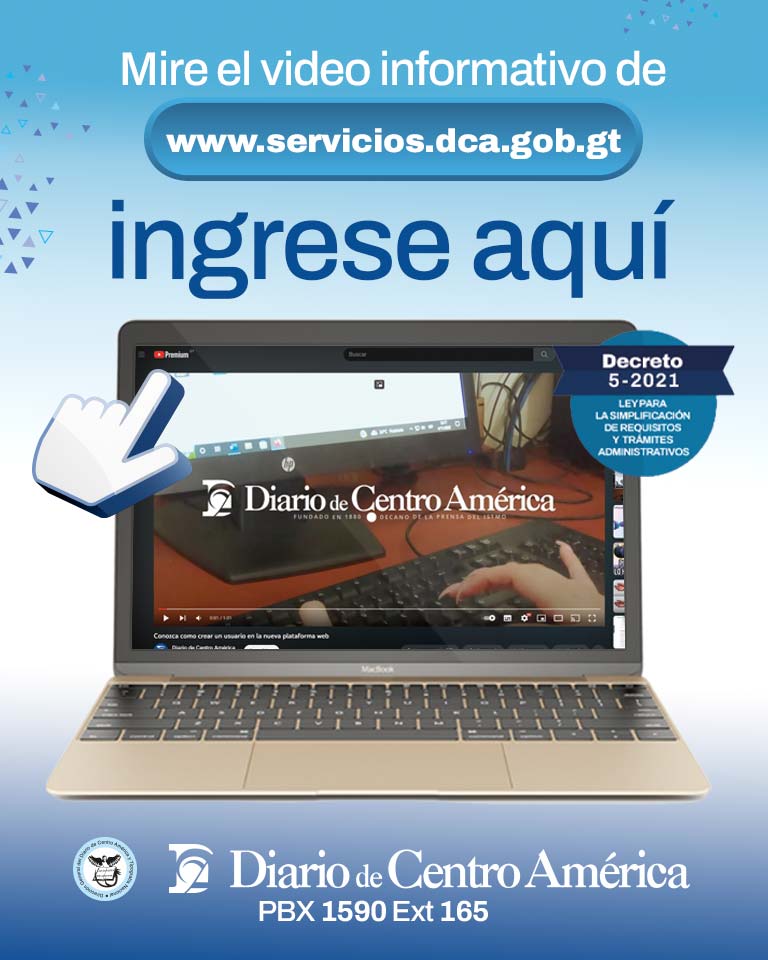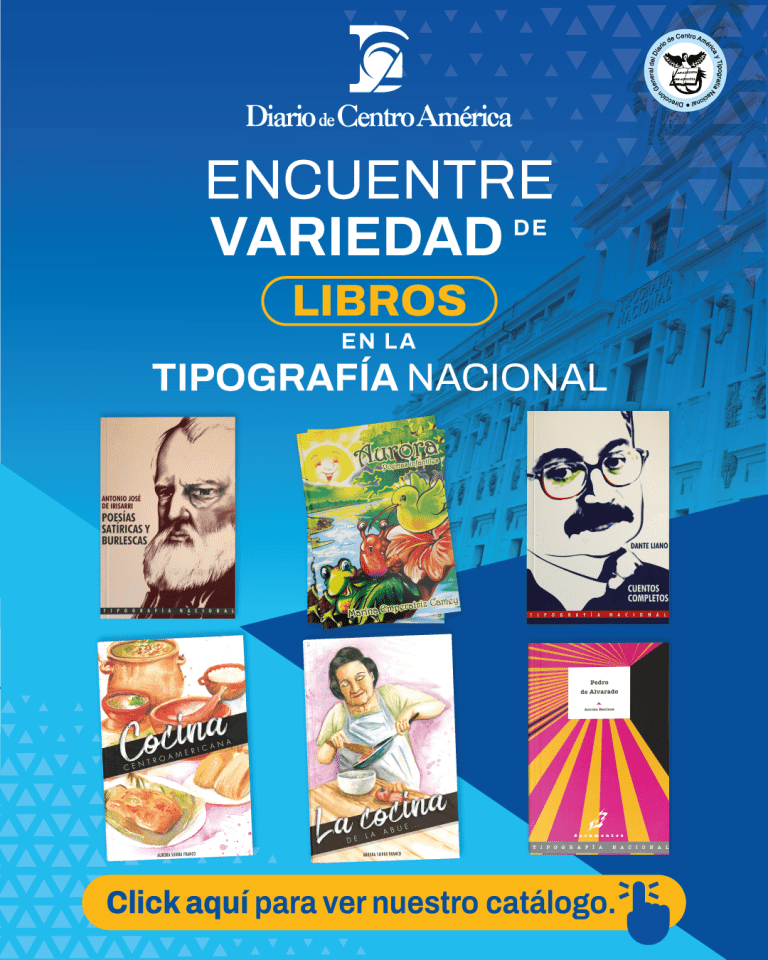COLUMNAS


COLUMNAS
El acto más profundamente humano (I)

Revista
Nuestro Tiempo
Decía Ortega que el amor es a la vez centrípeto y centrífugo. Centrípeto, porque alguien desde fuera llama a la puerta del corazón y le suscita una suerte de inquietud pertinaz. Centrífugo, porque de sus profundas hondonadas sale un deseo irrefrenable de ir hacia la persona que le ha encendido ese interés. Al amor, dirá el maestro madrileño, le corresponde más este último movimiento, pues cuando se sale de uno mismo en la búsqueda del otro es cuando de verdad se ama. Amar es, para él, un camino continuo e incesante hacia el amado.
Quien pide perdón supera las fronteras del ego y sale en busca del ofendido en un movimiento que, como el del amor es centrífugo.
El perdón, expresión magnífica de la trascendencia del valor de la persona y de su capacidad para identificar el mismo valor en otra, encuentra su habitáculo en los brazos del amor. Y el amor, frondoso árbol de la vida, de la fecundidad, bebe de los manantiales del perdón para hacer crecer sus frutos. No se entiende uno sin el otro. Quien pide perdón supera las fronteras del ego y sale en busca del ofendido en un movimiento que, como el del amor, es centrífugo.
El que perdona, por su parte, acomete también toda una hazaña. Se libera de las cadenas del orgullo y, sobreponiéndose al mal padecido, rehace su amistad con quien se lo produjo. Quita los marciales parapetos que cortaban el riego a las arterias de aquella relación y levanta nuevos muros, ya robustecidos, en la ciudadela del mutuo amor que era, que es; ¡que siempre debe ser! su amistad.
En esta suerte de bilateralidad irrecusable, el hombre que se contempla a sí mismo queda obnubilado, como embebido por una realidad que lo supera. Y al no hallar respuesta a un hecho de tal hermosura, se contenta con admirarlo. Satisface su inquietud con el fino temblor característico del filósofo. Quizá por eso todos somos un poco filósofos. Porque a todos nos han perdonado algo que ni siquiera nosotros nos perdonábamos. Porque todos hemos tenido la experiencia de que el corazón se nos salía del pecho tras un abrazo reconciliador.
La naturaleza humana es libre e inteligente, pero precisamente por ello es también falible. El que piensa y toma decisiones tenga por seguro que se equivocará algunas veces. Aquí es donde entra en juego el perdón. Solo quien se sabe imperfecto es capaz de perdonar.
Continuará…
COLUMNAS
Yuriko Saito: “La belleza es como un faro”

Victoria De Julián
Revista Nuestro Tiempo
Yuriko Saito camina despacio y sonriente por la Escuela de Arquitectura. Charla por los pasillos con una doctoranda en Filosofía. Se divierten intercambiando ideas sobre la estética de Ludwig Wittgenstein y recordando aquel aforismo: “Las palabras significan lo que significan porque las usamos como las usamos”. Se detienen en el sillón negro estilo Bauhaus que ocupa un luminoso rincón del edificio, bello porque se experimenta con sentido y sirve para el fin para el que ha sido creado.
Hace dos largos años, la profesora Raquel Cascales, del grupo de Estética y Arte Contemporáneo, le envió a Saito una invitación para visitar la Universidad. El catedrático Ricardo Piñero y ella se habían interesado mucho por el pensamiento de la japonesa, y sus gestiones para traerla por primera vez a España por fin daban su fruto. Dos pequeños vasos de cartón protagonizan el ritual del café, que se han servido una a otra con delicadeza.
Cuando inició sus estudios de Filosofía en la Christian University de Tokio, no tenía claro a qué quería dedicarse.
El techo bajo de la sala embota el ruido de las conversaciones durante la pausa del IX Encuentro Ibérico de Estética de la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes, cuyo tema este año es Arte y vida. Ese rumor cargante no impide que, a ojos de Saito, estén disfrutando de una experiencia estética.
Recuerda un día de pequeña en el que, mientras esperaba para entrar en su lección de piano, escuchó a un alumno tocar una pieza de Brahms. Aquella melodía la conmovió y despertó su inquietud estética. Cuando inició sus estudios de Filosofía en la Christian University de Tokio, no tenía claro a qué quería dedicarse, hasta que en una clase se dio de bruces con Descartes. Saito dice que cuestionar aquello que damos por supuesto, rastrear el porqué de las cosas y hacernos preguntas es una aventura muy divertida.
Esta búsqueda la llevó a Estados Unidos, donde en 1983 se doctoró en Filosofía en la Universidad de Wisconsin-Madison. En su tesis, dirigida por Daniel Crawford, se encuentra en germen lo que floreció a lo largo de su trayectoria académica posterior: el vínculo entre belleza y moralidad, el diálogo entre Occidente y Japón. Crawford impartía entonces una asignatura sobre la apreciación de la naturaleza en la que mostraba a los alumnos diapositivas de jardines europeos tipo Versalles, formales y geométricos. Al verlas, Saito, que no daba crédito, levantó la mano enfadada: “Eso no es un jardín. ¿Cómo puede llamarse jardín si su apariencia es tan artificial?” Después investigó un poco y lo que encontró la desconcertó aún más: resulta que ese tipo de jardín, cuando se creó en el siglo XVIII, pretendía representar la naturaleza. Al ahondar más, comprendió lo que la naturaleza significaba en el pensamiento occidental: orden y regularidad.
Su sensibilidad estética nació en las antípodas de esta tradición. Todo comenzó, como la filosofía misma, observando. Con la curiosidad propia de una niña escudriñó los paisajes de Sapporo, la ciudad norteña donde creció. Allí, entre la nieve, solía esquiar con su padre todas las semanas, los bosques y las lilas aprendió a apreciar la belleza por su fugacidad.
Saito explica que en Japón es habitual que las formas de los caminos hagan meandros. De este modo quienes los recorren pueden contemplar el entorno desde diversos ángulos. “En última instancia, están pisando una baldosa que cumple perfectamente su función, subraya, pero su diseño estético permite deleitarte y sentirte más inmerso en el lugar”. Una reflexión que la ha acercado a explorar la belleza de los objetos cotidianos y, como haciendo un zoom, a las experiencias de cuidado entre las personas.
Tras casi cuatro décadas consagrada a la filosofía impartió docencia en la Escuela de Diseño de Rhode Island hasta 2018 y una serie de libros con eco mundial que la han convertido en referencia indiscutida en Estética Everyday Aesthetics (2007), Aesthetics of the Familiar: Everyday Life and World-Making (2017) y, más recientemente, Aesthetics of Care: Practice in Everyday Life (2022), Yuriko Saito todavía se ruboriza cuando, momentos antes de comenzar su ponencia, Javier Antón, profesor del grado en Diseño, la presenta como la experta mundial en Estética cotidiana.
COLUMNAS
Cambio climático: el desafío decisivo para la economía (II)

Pablo García
Escuela de Negocios
El calentamiento global es económicamente equivalente a una caída significativa de la productividad del
trabajo y del capital, particularmente en aquellas zonas pobladas y cercanas al Ecuador. Las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático son, entonces, esfuerzos por gestionar anticipadamente esta obsolescencia que se viene.
La transición energética requiere la explotación intensiva de recursos naturales.
El escoger nuevos tipos de capital para reemplazar de manera anticipada y gradual el stock preexistente puede, además, llevar a acotar el daño futuro. El reemplazo del parque automotor y la generación de energías verdes son dos ejemplos evidentes. Otra área donde la economía puede aportar criterios es en la discusión sobre las metas de reducción de emisiones y los instrumentos para lograrlas.
Es interesante notar cómo estas metas son solo indicativas y cada país escoge planes específicos. Pero la transición energética requiere la explotación intensiva de recursos naturales ubicados en lugares específicos, donde la regulación de emisiones debiese ser más flexible.
A nivel global, no hace sentido que el ciclo de inversión en energías verdes en Chile tenga que acomodarse a planes de reducción de emisiones similares a los de países donde se explotan combustibles fósiles.
En 2018, Nordhaus compartió el Nobel con Paul Romer, por sus contribuciones a la teoría del crecimiento económico de largo plazo. Puede ser paradójico que esto último es lo que ha generado la situación en la que nos encontramos. Pero en realidad es apropiado que la comprensión de los incentivos y procesos de innovación, sea donde resida la principal contribución de la economía al enfrentar el “desafío decisivo” del cambio climático.