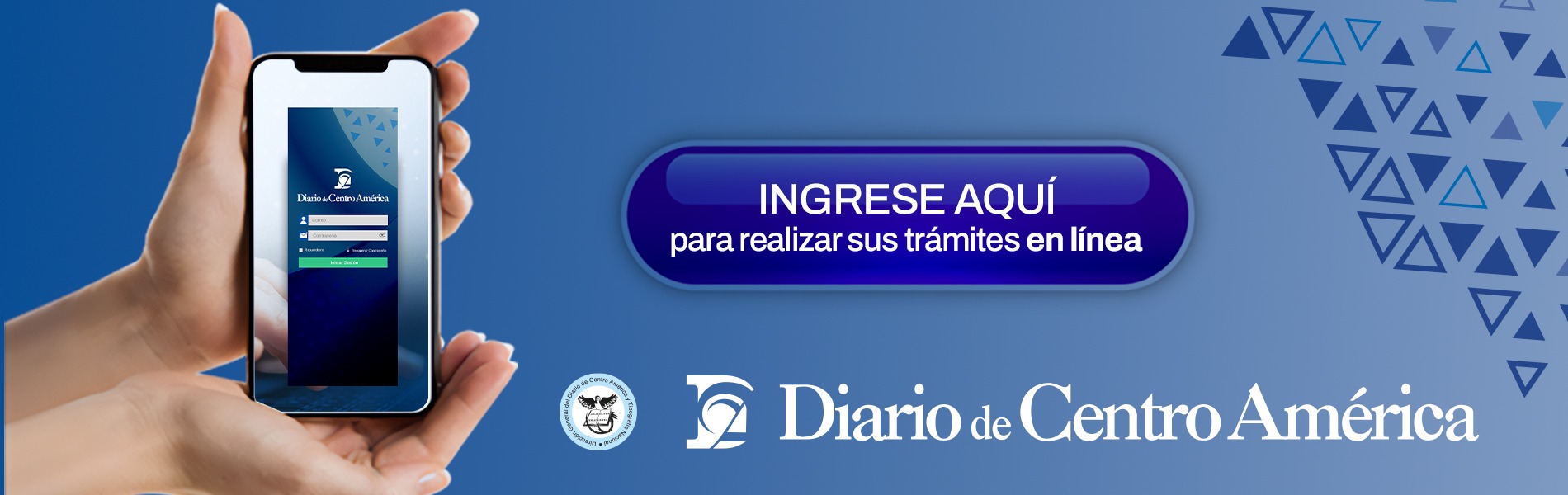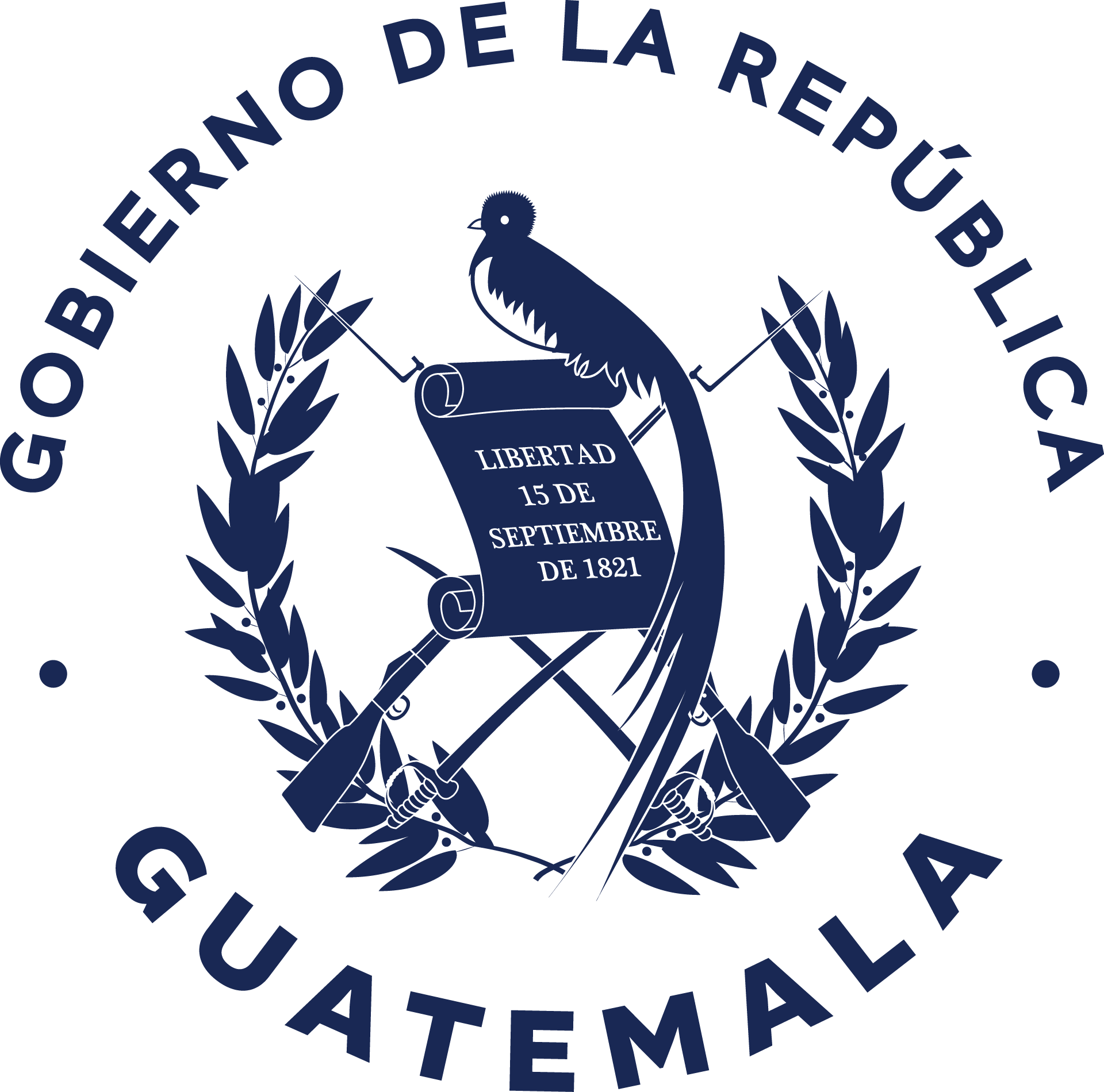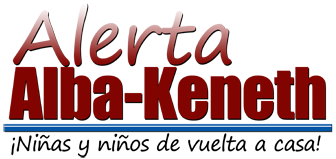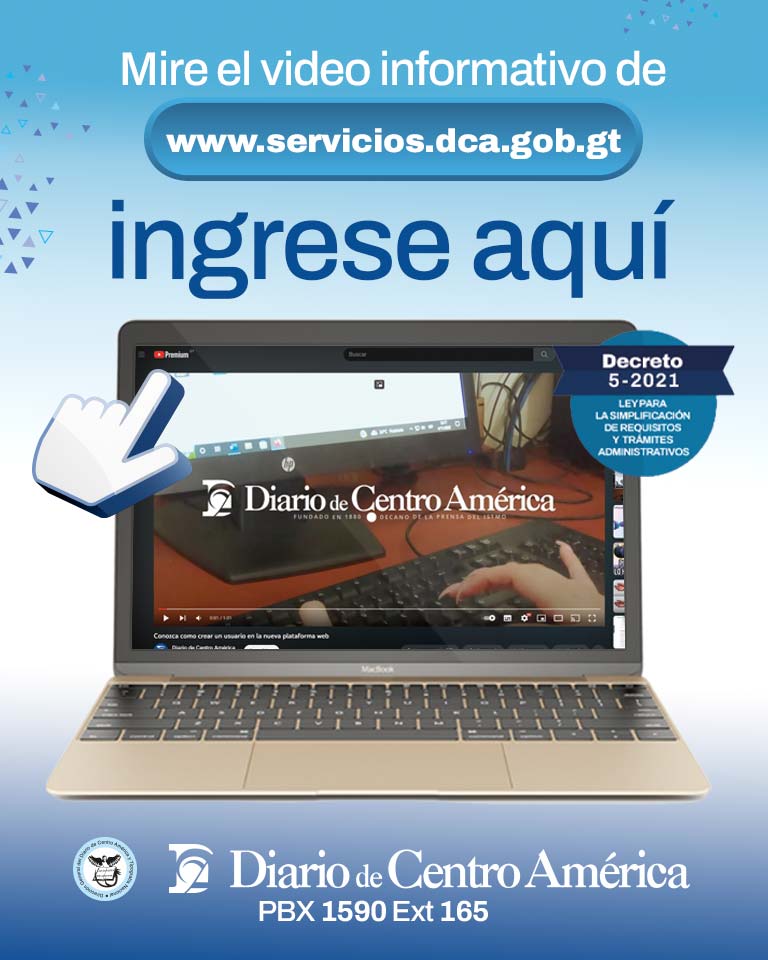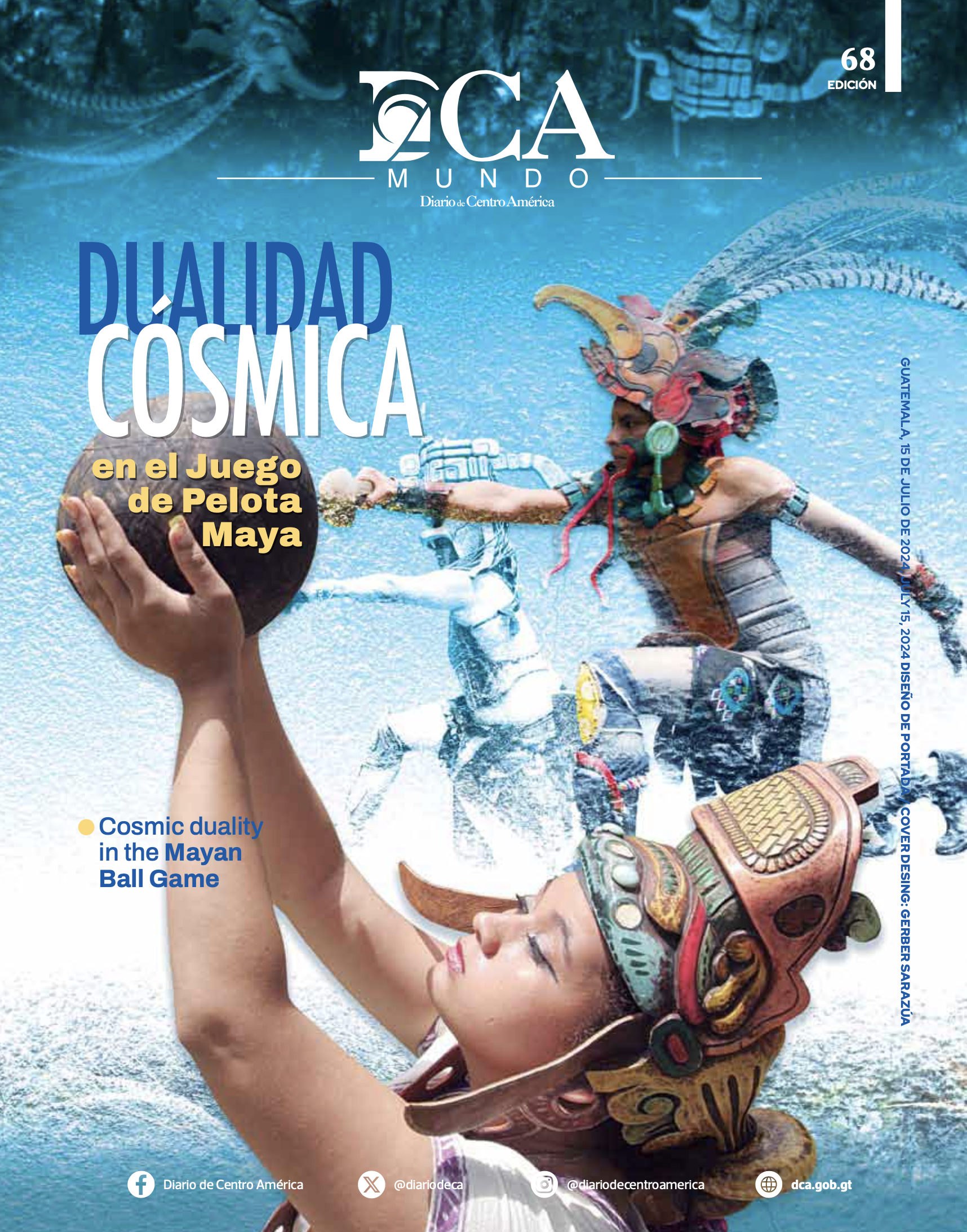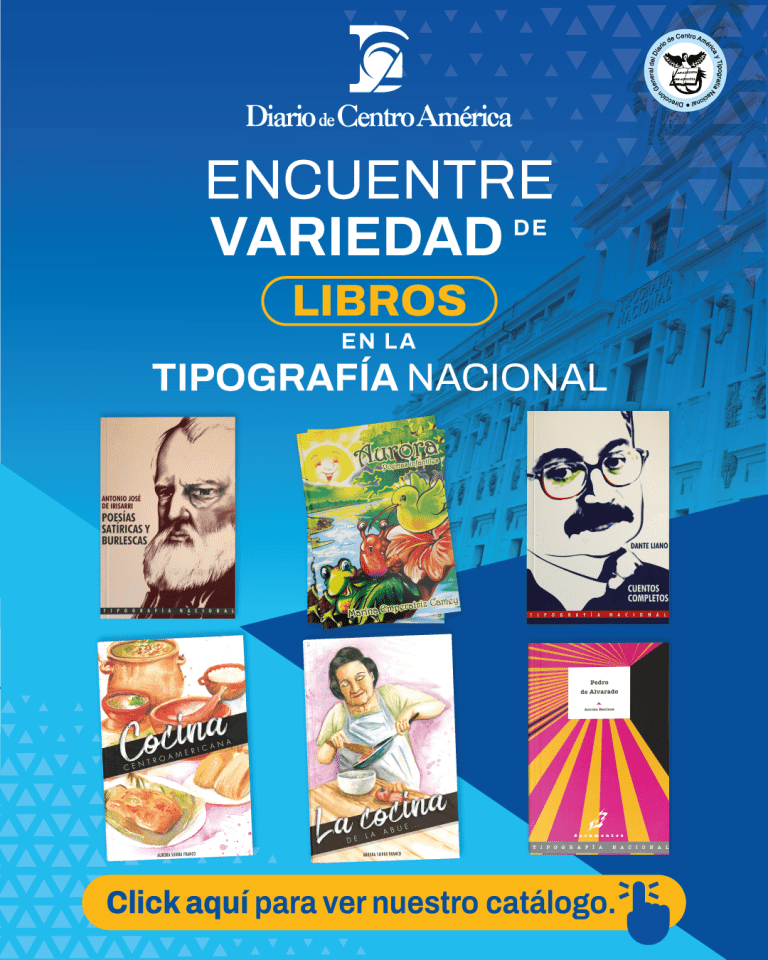COLUMNAS
O´Higgins y su dulce destierro

Gonzalo Andrés Serrano
Facultad de Artes Liberales
El 20 de agosto se celebró un nuevo aniversario del nacimiento de Bernardo O´Higgins. Su figura, utilizada por la dictadura, terminó desprestigiándose hasta ser postergada por otros próceres de la independencia.
En gran parte, porque se olvida o desconoce que, antes de vincularse al mundo militar, O´Higgins fue un hombre ilustrado que, gracias a la herencia del padre, se dedicó a la agricultura, el ganado y la vinicultura. Se conoce bastante su historia como militar y director supremo, pero poco de lo que sucedió después de su forzada renuncia en 1823.
Después de esta, partió rumbo a Lima y su labor en la independencia de ese país fue reconocida con la entrega de dos haciendas. Degradado militarmente y sin la pensión que le correspondía, no le quedó otra opción que dedicarse al campo, como lo había hecho antes de incursionar en la política y las armas.
Aunque el triunfo de Yungay fue en enero de 1839, el ejército chileno permaneció en Lima hasta octubre.
La hacienda de Montalbán, uno de los regalos, era bastante grande y su fuerte era la producción de azúcar de caña, a las que se agregaba la de aguardiente y vinos. Por esta razón, cuando O´Higgins se enteró de los planes del ministro Diego Portales para emprender una guerra de Chile contra la Confederación Perú-boliviana, no solo se opuso, sino que, además, inició una ofensiva epistolar contra el ministro y a favor del proyecto de su amigo, el mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz.
Por esta razón, a medida que se conocían noticias de la formación de una expedición rumbo a Perú, no dudó en calificar al presidente Joaquín Prieto de imbécil, estúpido e insensato. Fracasada la primera expedición que emprendió Manuel Blanco Encalada, O´Higgins se mostró confiado en que este sería el fin del conflicto.
No contaba con que el gobierno de Prieto insistiría en una nueva expedición; esta vez, a cargo de Manuel Bulnes. Ya sea porque la Confederación comenzaba a debilitarse por el poder del nuevo ejército o porque el Ejército Restaurador se instaló en Lima, la relación cambió y O´Higgins se terminó transformando en un consejero, tanto de Bulnes como del general José María de la Cruz, segundo al mando.
Tiempo después, De la Cruz recordaba con cariño estos encuentros con el prócer: “Debo a este viejecito el no haberme vuelto tal vez loco (…) Yo no conocía la importancia personal de este buen chileno” (El viejecito tenía apenas sesenta años). Aunque el triunfo de Yungay fue en enero de 1839, el ejército chileno permaneció en Lima hasta octubre.
Por esta razón, el 18 de septiembre fue una ocasión para homenajear al prócer como correspondía. A tanto llegó el entusiasmo que, cuando O´Higgins quiso retirarse a su hogar, fue acompañado desde el palacio hasta su casa por Bulnes, otros generales y la banda de músicos que rompía el silencio de la madrugada.
Por razones de salud, O´Higgins nunca estuvo en condiciones de embarcarse de regreso a Chile como era su deseo. El mito dice que antes de su último expiro, gritó: ¡Magallanes!. No sabemos si es cierto, lo concreto es que cuando Bulnes llegó a la presidencia, una de sus primeras acciones fue construir un fuerte en el Estrecho de Magallanes.
COLUMNAS
Así nació la imagen real del mundo (II)

Ana Eva Fraile
Revista Nuestro Tiempo
Desde este puerto inicia su viaje Una tierra prometida y muestra, sobre fondo azul, los álbumes científicos e intelectuales del siglo XVIII. Entre ellos, los cuadernillos L’Anatomie y L’Astronomie de La Enciclopedia, de Diderot y D’Alembert, dos dimensiones que ilustran la ambición de la ciencia por desentrañar cualquier área de conocimiento.
Sus dibujos enriquecieron los compendios sobre cartografía, astronomía, geodesia y nuevas especies.
Con precisión científica trabajaron también los artistas que se embarcaban en las expediciones, numerosas en ese periodo, para levantar acta del horizonte conocido o de nuevas maravillas. Sus dibujos enriquecieron los compendios sobre cartografía, astronomía, geodesia y nuevas especies, especialmente a raíz de que Carl von Linneo publicara en 1735 Systema naturae, su innovadora propuesta taxonómica para los reinos vegetal, mineral y animal.
En sala se encuentran, por ejemplo, los grabados coloreados a mano de Plantae Selectae, obra de los botánicos Trew y Ehret (que había conocido a Linneo), los dibujos en acuarela incluidos en la enciclopedia Libros ilustrados para niños, los álbumes Plantae officinales de Nees von Esenbeck, que investigó las propiedades médicas de las plantas, las litografías de orquídeas de James Bateman o el trabajo Historia natural de los loros, a los que François Le Vaillant pintó en sus hábitats, un acercamiento novedoso a la realidad.
La siguiente escala en esta travesía traslada al visitante a tierras egipcias, adonde el general Napoleón Bonaparte se dirigió en 1798 con hambre de conquista. A los más de 40 mil soldados se unieron 167 savants, que conformaban la Comisión de Ciencias y Artes.
El cometido de estos ingenieros, científicos y artistas era llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el país. Incluso se fundó el Instituto de Egipto. Aunque la campaña militar fracasó, los miembros de ambas instituciones no regresaron a Francia hasta la capitulación del general Menou, en agosto de 1801.
Solo unos meses después, a principios de 1802, comenzó la aventura editorial.
Continuará…
COLUMNAS
La seducción del negacionismo climático

Cristóbal Bellolio
Escuela de Gobierno
El Demoledor es una película de 1993 protagonizada por Silvester Stallone, que versa sobre una armónica distopía donde se castigan los garabatos, la dieta es comida molecular y las relaciones sexuales son virtuales. La única disidencia vive en las cloacas a punta de hamburguesas de ratas, y de cuando en cuando sale a la superficie para asestar golpes terroristas. Su líder es Edgar Friendly.
El credo de Edgar Friendly es sencillo: no está dispuesto a que le digan cómo son las cosas, le gusta decir lo que piensa, y elegir cómo carajo vivir su vida, incluso si se trata de estallar de colesterol. Quiere comer carne hasta hartarse, fumar un cigarro “del tamaño de Cincinnati”, y correr empelota leyendo una Playboy, únicamente porque puede. Los malos no son ellos, que hacen lo que pueden por sobrevivir. Los malos son los de arriba, los que imponen su tiranía frígida y bien portada, que abusan del poder y secuestran los beneficios del progreso.
La negación del consenso climático tiene antecedentes ideológicos, o identitarios.
Friendly es un populista libertario. Populista, porque piensa que la sociedad está dividida en dos: la elite atiborrada y el pueblo postergado. No ve posibilidad de acuerdo, solo de conflicto. Lo que viene de arriba es paquete sospechoso. Pero también es libertario: quiere que la autoridad retroceda de su espacio vital, que no amenace su estilo de vida, que no arrebate sus hábitos de consumo.
El populismo libertario que representa Edgar Friendly es uno de los principales obstáculos que hoy enfrenta la lucha contra el cambio climático. Mucha gente le echa la culpa a la industria de combustibles fósiles y su lobby descarado. Pero hay otros factores que trascienden el interés pecuniario.
La negación del consenso climático tiene antecedentes ideológicos, o identitarios. No todo populismo descree del consenso científico en la materia. Algún eco-populismo de izquierda habrá por ahí. No todos los movimientos plebeyos que resisten la agenda verde progresista, descreen de la realidad de la crisis climática. Algunos sencillamente no quieren pagar la cuenta del festín de economía carbonizada que se dieron otros.
Tampoco todo libertarianismo es negacionista. En principio, se puede aceptar la ciencia climática y discrepar de una política climática que implique ensanchar las atribuciones del estado. Más de alguno insistirá en soluciones privadas a los problemas públicos. Autores como Jason Brennan elaboran una justificación libertaria para la obligatoriedad de las vacunas. Del mismo modo, otros sostienen que la reducción de emisiones es un imperativo del principio de no-agresión.
Pero la combinación entre ambas vertientes ideológicas (el populismo libertario) combustiona un tipo distintivo de rechazo a la ciencia climática, que tiene un poder seductor en ascenso. De hecho, gran parte de los partidos de “derecha populista radical”, para utilizar la etiqueta de Cas Mudde, despliega esta narrativa: las elites buenistas y cosmopolitas que tienen sus necesidades materiales satisfechas, y pueden darse el lujo de posar de ciclistas veganos, le imponen al resto de la gente ordinaria una moralina verde tan paternalista como inviable: para moverse a la pega hay que echarle bencina al auto.
Adicionalmente, la sombra de las futuras restricciones toca la fibra de las clases medias y trabajadoras que se han partido el lomo por llegar aquí. Han hecho de sus hábitos de consumo contaminante un proxy de estatus. Y nada se defiende como el estatus. Mientras tanto, las Greta Thunbergs de este mundo amenazan con una distopía de brócolis y viajes de 35 horas en tren.
Aquí entra la seducción del discurso de Edgar Friendly. Su populismo libertario mata dos pájaros de un tiro: sospecho de la agenda climática porque (a) viene de las elites globalistas y (b) arrebata mis libertades.
COLUMNAS
Municipios al rescate de los SLEP

Mauricio Bravo
Vicedecano de la Facultad de Educación
La implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) ha sido un tema recurrente en el debate público.
Desde su creación, esta política se propuso como una gran reforma educativa destinada a mejorar la calidad y equidad en la educación pública. Sin embargo, debido a errores de diseño o al poco tiempo transcurrido, no ha logrado superar a los municipios en varios indicadores claves, como asistencia, deserción, rotación docente y puntajes Simce.
Estos resultados ponen en entredicho la eficacia de una reforma que, a pesar de sus buenas intenciones, no parece estar alcanzando los objetivos esperados.
Una de las principales falencias identificadas es que no se consideraron las buenas prácticas preexistentes en algunos municipios.
Una de las principales falencias identificadas es que no se consideraron las buenas prácticas preexistentes en algunos municipios. Las reformas educativas de gran envergadura siempre deben tomar en cuenta las prácticas efectivas ya implementadas.
De lo contrario, no solo se desaprovechan conocimientos y experiencias valiosas, sino que también puede llevar a una implementación que no se ajusta a las realidades específicas de cada comunidad educativa.
Por otra parte, el corto plazo de implementación de los SLEP ha sido insuficiente para evaluar y ajustar adecuadamente sus resultados: “Las incidencias de las políticas educativas son muy diversas y pueden tardar años, incluso generaciones, en hacerse completamente visibles” (OECD Education Policy Evaluation 236, año 2020). Por tanto, antes de seguir avanzando en la implementación de nuevos SLEP, debemos realizar una evaluación robusta que permita identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora.
Por último, la suposición de que un sistema educativo uniforme es la solución óptima para fortalecer la educación pública es un error. La diversidad de sostenedores, acompañados de mecanismos efectivos de regulación y supervisión, permite que estos funcionen como un sistema coherente y ordenado.
Además, la diversidad institucional puede ofrecer una respuesta más ágil y adecuada a las diversas necesidades locales, promoviendo así una mayor equidad y eficacia en el sistema educativo.